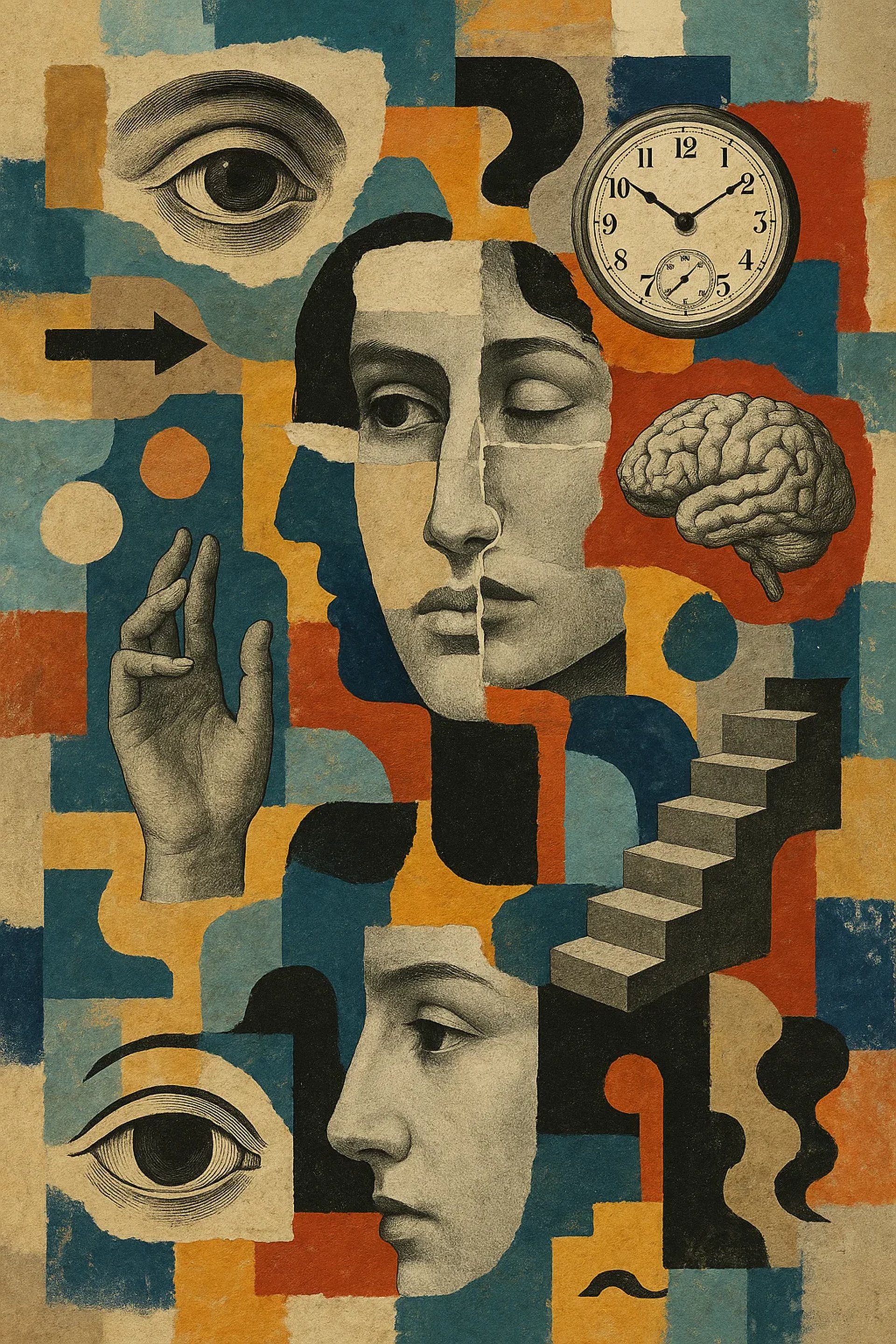
Cómo el reguetón se tomó la mente de los estúpidos
Cómo el reguetón se tomó la mente de los estúpidos: crítica a la cultura del ruido como música de fondo
METROPOLICAREVOLUCIÓN INTELECTUALLITERATURAHISTORIABLOG
Miguel Rico
10/27/20257 min read
Introducción
Vivimos en una época donde la música dejó de ser experiencia para convertirse en ruido de compañía. Donde las discotecas, los buses, los gimnasios, las calles y hasta las casas con paredes delgadas se han convertido en templos del reguetón, un género que ya no se escucha: se impone como un murmullo constante, como una vibración hueca que se repite hasta vaciar la mente.
El beat eterno: repetición como adiestramiento
El reguetón es repetitivo por diseño: el mismo patrón rítmico, las mismas letras simplistas, la misma estética sexualizada y caricaturesca de poder masculino. Un premio a manera de diploma a los misóginos. Su fuerza no está en la música, sino en el lavado de cerebro colectivo que genera. Lo que se repite lo suficiente, termina por convertirse en verdad, y lo que se escucha sin pensar se convierte en hábito. Así, una sociedad entera puede ser moldeada al compás de un perreo sin sentido.
El núcleo del reguetón está en el dembow, un patrón rítmico repetitivo que funciona casi como un mantra invertido: en vez de abrir la mente, la adormece. Gilles Deleuze (2) definía la repetición como una experiencia capaz de transformar; sin embargo, aquí la repetición no revela nada nuevo, sino que fija al oyente en un estado de anestesia.
En palabras de Byung-Chul Han (3), vivimos en una “sociedad del cansancio” donde la hiperestimulación sonora se convierte en otra forma de agotamiento. El reguetón se ofrece como alivio, pero en realidad es un ruido uniforme que refuerza la fatiga, convirtiéndose en fondo de la vida social.
Ruido en lugar de música: la disolución de la escucha (El embrutecimiento disfrazado de libertad)
Sus defensores lo llaman “liberación del cuerpo”, “expresión popular” o “identidad cultural”. Pero la realidad es otra: la industria utiliza el reguetón como un mecanismo de embrutecimiento masivo. Mientras creemos que bailamos libres, en realidad estamos sometidos al algoritmo de la repetición. Se nos adiestra a desear lo mismo: sexo barato, consumo rápido, diversión anestesiante. Y lo peor: a confundir ruido con música.
Jacques Attali (4), en Ruidos: ensayo sobre la economía política de la música, afirma que toda música anuncia un nuevo orden social. El reguetón, en ese sentido, anuncia el triunfo de la cultura de la superficialidad: no hay melodía compleja, no hay tensión armónica, no hay posibilidad de escucha atenta. Lo que queda es un ruido organizado que legitima el entretenimiento sin reflexión.
Aquí es clave la distinción: el ruido no busca ser escuchado, sino simplemente ocupar espacio. Es “fondo” en discotecas, buses, gimnasios y hasta en los hogares. El reguetón triunfó porque renunciamos a escuchar y nos conformamos con dejarnos sacudir por la vibración.
La cultura del ruido (Erotización barata y mercado: el simulacro de la libertad)
El reguetón no necesita escucharse con atención: se deja como fondo, como tapiz sonoro de la vacuidad. Su triunfo cultural está en haberse convertido en la banda sonora del vacío. Los estúpidos no son los que bailan o disfrutan, sino los que han renunciado a escuchar de verdad. Porque escuchar exige detenerse, exige sensibilidad, exige pensamiento. Y ahí está la trampa: una sociedad que deja de escuchar se convierte en una sociedad que deja de pensar.
Los defensores del reguetón suelen asociarlo con la liberación del cuerpo, la sensualidad y la identidad cultural. Sin embargo, lo que allí se presenta como libertad es en realidad una erotización vacía, diseñada por la industria para vender cuerpos, marcas y estilos de vida, y sobre todo, la doctorización de la misoginia.
Jean Baudrillard (5) advertía sobre el “simulacro”: aquello que imita la realidad pero la sustituye. El reguetón es un simulacro de erotismo: no hay deseo profundo, sino una mecánica de frases repetidas que reducen la sexualidad a un producto. Lo que parece fiesta es, en realidad, consumo disfrazado de movimiento.
La estupidez como fenómeno colectivo
El título de este ensayo habla de “estúpidos”, pero conviene precisar: no se trata de un insulto a individuos concretos, sino de un diagnóstico a una actitud cultural. Estúpido, en este contexto, es aquel que renuncia a pensar, que sustituye la escucha por la obediencia al ruido, que confunde la vibración con el sentido.
Como señala Nietzsche,(6) “el hombre prefiere querer la nada a no querer nada”. El reguetón cumple esa función: mejor bailar en la nada que enfrentarse al silencio. La estupidez aquí no es falta de inteligencia, sino falta de coraje para ir más allá del ruido.
Alienación sonora y sociedad del espectáculo
Guy Debord, (7) en La sociedad del espectáculo, ya anticipaba que todo se convertiría en representación. El reguetón encaja perfectamente en esa lógica: videoclips cargados de clichés, ostentación de lujo falso, cuerpos sexualizados y ritmos que nunca cambian. No es música para escuchar, sino para mostrar que se está bailando, gozando, “perreando”. El espectáculo sustituye a la experiencia real.
Lo más preocupante es que esta música de fondo se instala como hegemonía. Su omnipresencia excluye otros géneros, empobrece el ecosistema sonoro y refuerza una única forma de socialización: la fiesta vacía.
El enemigo no es el reguetón, es la resignación
El verdadero problema no es el género en sí, sino la falta de resistencia. La aceptación pasiva de que “eso es lo que hay”, de que “así suena la fiesta”, de que “al menos mueve la gente”. Nos resignamos al ruido como sustituto de arte. Nos conformamos con lo mínimo. Y en esa conformidad, el mercado gana: cuerpos moviéndose sin cerebro, consumidores obedientes, mentes programadas.
Conclusión incendiaria: del ruido a la escucha, de la anestesia a la rebelión
El problema no es que exista reguetón, sino que se haya convertido en monopolio cultural. No se trata de censurar ni de prohibir, sino de resistir a la reducción de la música a ruido de consumo. El verdadero desafío es recuperar la escucha consciente, abrir espacio a lo diverso, exigir complejidad, atrevernos a incomodarnos con lo nuevo.
El reguetón se tomó la mente de los estúpidos porque dejamos de escuchar. Resistir implica algo tan simple como radical: apagar el ruido, abrir el oído, dejar que la música vuelva a ser música y no anestesia.
El reguetón triunfó no porque sea arte, sino porque nos volvimos estúpidos al confundir ruido con música, folklor con cultura, consumo con cultura, movimiento con libertad. Resistir no significa no bailar, sino atreverse a escuchar de verdad. En una época donde la música puede ser el vehículo de la consciencia, hemos preferido dejar que sea la anestesia del alma.
El reguetón no es peligroso por lo que dice, sino por lo que silencia: la posibilidad de escuchar de verdad. Ha triunfado porque nuestra sociedad ha preferido lo fácil a lo profundo, el ruido al silencio, la vibración mecánica a la emoción auténtica. Hemos aceptado que una secuencia rítmica uniforme se convierta en la banda sonora de nuestras ciudades, de nuestras fiestas, de nuestras vidas, de nuestros niños.
Pero escuchar es un acto de resistencia. Escuchar de verdad incomoda, exige, despierta. Y eso es lo que el mercado teme: que dejemos de ser consumidores pasivos y volvamos a ser oyentes activos.
Por eso la conclusión no puede ser tibia: el que solo vive en el ruido es cómplice de su propia estupidez. Y la estupidez no es inocente, es política: una masa anestesiada es más fácil de controlar. El reguetón no es solo música: es el telón de fondo de una sociedad que se resigna a no pensar.
Resistir es apagar el ruido, rebelarse contra la dictadura del beat vacío, abrir los oídos al arte que cuestiona, que sacude, que eleva. No se trata de prohibir ni de censurar, sino de despertar. Porque el que sigue bailando al compás de la nada, tarde o temprano descubrirá que su vida entera también se volvió nada.
Referencias
Theodor W. Adorno y Max Horkheimer – Dialéctica de la Ilustración (1944). → Crítica a la industria cultural como mecanismo de estandarización y control social.
Gilles Deleuze – Diferencia y repetición (1968). → La repetición como concepto filosófico capaz de transformar la experiencia, invertido aquí en clave de anestesia cultural.
Byung-Chul Han – La sociedad del cansancio (2010). → Descripción de una sociedad hiperestimulada y agotada, donde incluso el entretenimiento se convierte en fuente de fatiga.
Jacques Attali – Ruidos: ensayo sobre la economía política de la música (1977). → Plantea que toda música anticipa un orden social y que el ruido puede funcionar como instrumento de poder.
Jean Baudrillard – Simulacros y simulación (1981). → Idea de que la realidad es sustituida por representaciones vacías; aplicado aquí al erotismo artificial del reguetón.
Friedrich Nietzsche – La voluntad de poder (póstumo, 1901) y Así habló Zaratustra (1883-1885). → “El hombre prefiere querer la nada a no querer nada”, frase aplicada al vacío existencial que llena el ruido.
Guy Debord – La sociedad del espectáculo (1967). → Crítica a la dominación a través de imágenes y espectáculos que sustituyen la experiencia real por representación alienada.
Cómo el reguetón se tomó la mente de los estúpidos: crítica a la cultura del ruido como música de fondo
La música ha sido desde siempre un territorio de encuentro entre lo humano y lo trascendente. Desde el canto gregoriano hasta el jazz, desde los tambores tribales hasta la música clásica, lo sonoro ha buscado provocar algo más que movimiento: ha sido un lenguaje para despertar conciencia, un ritual para conectar con lo sagrado o lo social. Un rito de lo hermoso en lo manifiesto. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, asistimos a una trivialización radical de lo musical. El reguetón, más que un género (como alias para reverenciar el absurdo), se ha consolidado como el símbolo de la cultura del ruido, un fenómeno donde la repetición vacía sustituye al sentido.
No se trata de una crítica moralista al placer corporal ni al baile, sino de un diagnóstico cultural: la colonización de la mente por la banalidad sonora. Como advierte Theodor Adorno (1) en su célebre crítica a la industria cultural, lo que consumimos como “música popular” no es espontaneidad ni libertad, sino una forma sofisticada de domesticación.


No te pierdas el acceso exclusivo entre bastidores, demos anticipadas, transmisiones en vivo y otros beneficios al suscribirte a nuestro boletín.
Suscribete


