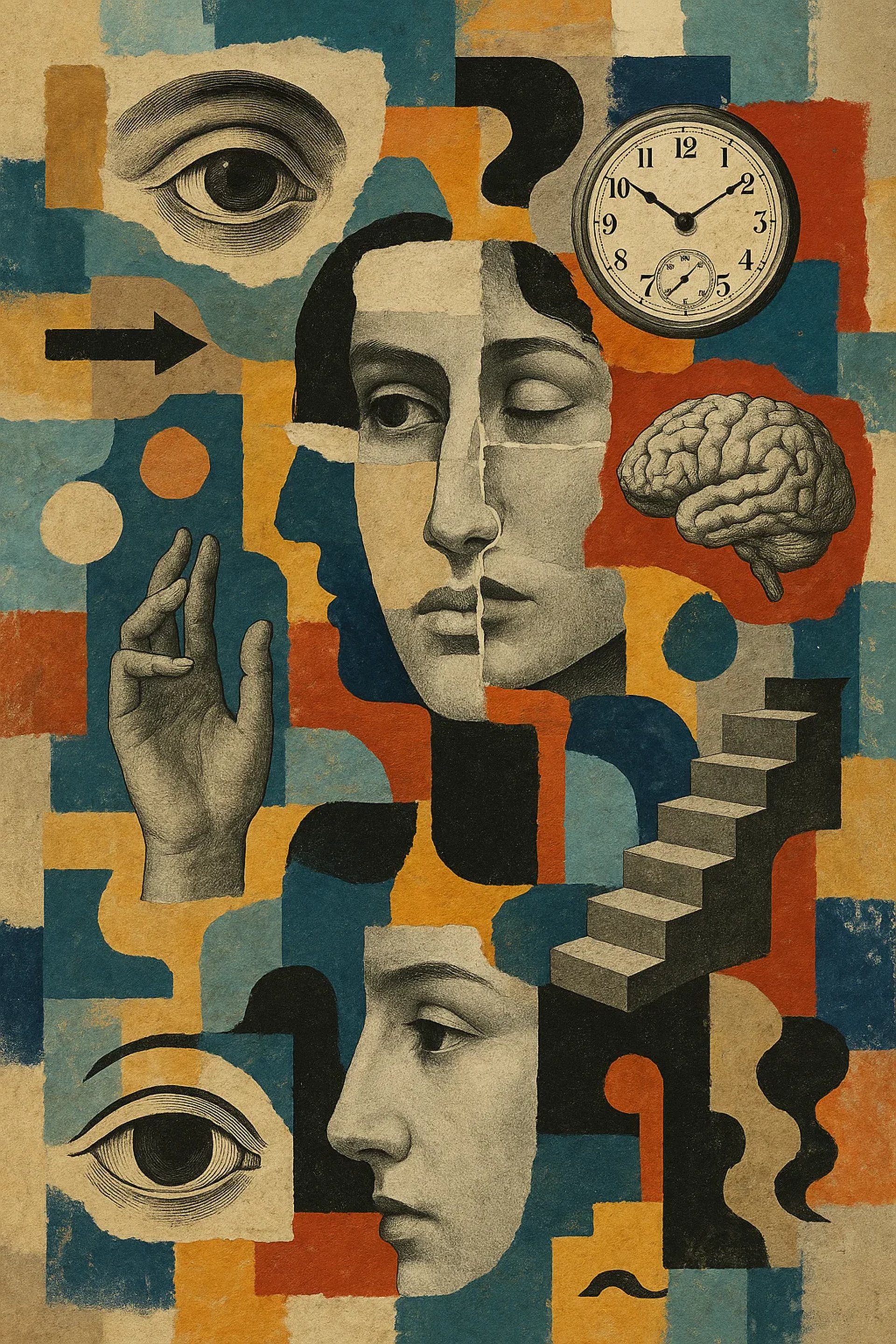
Los Pecados que la Iglesia Niega
Los Pecados que la Iglesia Niega: Entre la Santidad de Papel y la Podredumbre Real del clero inescrupuloso
METROPOLICAREVOLUCIÓN INTELECTUALLITERATURAHISTORIABLOG
Miguel Rico
10/27/20259 min read
1. La negación clerical: cuando la institución se protege a sí misma (*)
El discurso oficial de la Iglesia siempre ha sido el mismo:
“Son casos aislados.”
“El demonio tentó a nuestros hermanos.”
“La prensa exagera.”
Me tome el tiempo adicional para buscar estas frases tan comunes, al final del articulo, hablaremos de eso. La maquinaria eclesiástica opera como una corporación: limpia la fachada, traslada al abusador a otra parroquia, silencia a las víctimas con dinero o amenazas, y espera que el escándalo pase. No se trata de salvación ni arrepentimiento, sino de preservar la marca Iglesia como intocable. La negación no es un accidente: es un protocolo institucional.
2. La fe ciega: anestesia colectiva
¿Por qué la gente sigue creyendo que los curas, obispos o monjas son intocables? Porque la fe se convierte en anestesia moral. La figura del sacerdote se presenta como representante directo de Dios, y criticarlo se vuelve equivalente a criticar a la divinidad misma. La lógica es brutal: si el cura abusa, se culpa a la víctima por “provocar”; si el obispo encubre, se justifica como “protección de la Iglesia”. La fe convierte a los fieles en cómplices pasivos, incapaces de aceptar que su guía espiritual puede ser también un depredador.
3. La santificación de los clérigos: un fraude histórico
Desde la Edad Media, la Iglesia se encargó de inventar el mito del “hombre santo”. El cura no era simplemente un administrador de rituales: era un ser superior, célibe, puro, incorruptible. Ese mito se repite hasta el cansancio en catequesis, misas, colegios y discursos papales. Y la masa lo absorbe porque resulta más cómodo vivir bajo la ficción de que alguien, al menos alguien, está “por encima del mal”. La santificación del clero no es devoción: es propaganda institucional para blindar a los suyos.
4. El escudo de la conspiración
Cuando los abusos salen a la luz, la reacción de los fieles es casi automática: “Eso lo inventaron los enemigos de la Iglesia”. El escándalo se convierte en conspiración. Las víctimas son acusadas de mentir, de buscar dinero o venganza. La crítica se disfraza como ataque político o mediático. Así, el fiel común se refugia en la narrativa de que su institución sagrada es víctima, no victimaria. El resultado: el abusador se salva, la víctima se hunde.
5. La verdad sin adornos
La Iglesia no niega estas prácticas porque no existan: las niega porque reconocerlas derribaría su pedestal de pureza. El mito del sacerdote santo, del convento puro, del obispo incorruptible, se desmorona al primer rastro de verdad. Y sin mito, la fe tambalea. La gente santifica a los clérigos porque es más fácil creer en ángeles de carne que aceptar que muchos de ellos son lobos disfrazados. La fe ciega no es virtud: es ceguera voluntaria. Y esa ceguera sostiene la impunidad.
Epílogo: la santidad no es un hábito
Mientras los fieles sigan repitiendo que “la Iglesia es santa aunque sus miembros no lo sean”, el ciclo continuará. El dogma seguirá siendo la coartada perfecta. La verdadera pregunta no es por qué los curas abusan: la historia ya lo ha demostrado. La pregunta incómoda es: ¿por qué seguimos permitiéndolo? La santidad no se viste con sotana. Y el silencio de los creyentes es tan culpable como los crímenes de sus pastores.
👉 Este texto está escrito para doler, no para tranquilizar. Al estilo Metropolica: sin filtros, porque la verdad no los necesita.
Anexo: La historia como prueba, la literatura como espejo
1. Boston: la herida que no cierra
En 2002, el periódico The Boston Globe destapó lo que ya era un secreto a voces: decenas de sacerdotes habían abusado sexualmente de menores durante décadas, mientras la Arquidiócesis de Boston se encargaba de trasladarlos de parroquia en parroquia. El escándalo no fue solo la magnitud de los abusos, sino la maquinaria sistemática de encubrimiento. Ese caso se convirtió en símbolo global, porque mostró que no era cuestión de “unas cuantas manzanas podridas”, sino de un sistema diseñado para proteger al abusador y sepultar a la víctima.
2. Irlanda: conventos como prisiones
En Irlanda, durante gran parte del siglo XX, los conventos de las Magdalene Laundries funcionaron como cárceles para mujeres consideradas “pecadoras”. Decenas de miles fueron explotadas laboralmente, sometidas a abusos físicos y sexuales, separadas de sus hijos y condenadas al silencio. En 2013, el propio gobierno irlandés pidió disculpas por estos horrores. La Iglesia, en cambio, se limitó a “lamentar” lo ocurrido. Aquí no hablamos de excepciones: hablamos de una estructura eclesiástica que lucró con la opresión y el abuso disfrazados de penitencia.
3. Chile y Latinoamérica: fe quebrada
En Chile, el caso del sacerdote Fernando Karadima reveló un patrón idéntico al de Boston: abusos sexuales reiterados contra jóvenes seminaristas, encubrimiento eclesiástico y silencio cómplice de obispos y cardenales. El propio Papa Francisco, en un principio, defendió a los encubridores antes de verse obligado a rectificar. En Colombia, México, Argentina y otros países de la región, los testimonios se repiten: curas que abusan, fieles que callan, autoridades eclesiásticas que “mueven” a los agresores como fichas en un tablero.
4. El Vaticano: la ley del silencio
En 2019, el Papa Francisco reconoció por primera vez la existencia de abusos sexuales contra monjas por parte de sacerdotes y obispos. Se habló incluso de conventos convertidos en burdeles secretos para clérigos de alto rango. La admisión fue histórica, pero el eco institucional sigue siendo el mismo: reconocer lo justo para calmar la indignación, pero jamás asumir la magnitud del crimen.
Citas literarias: la máscara de lo sagrado
La literatura ya había advertido sobre la podredumbre de lo sagrado disfrazado de pureza:
James Joyce, en Retrato del artista adolescente (1916), ya mostraba la contradicción entre la santidad predicada y los pecados ocultos del clero irlandés.
Victor Hugo, en Los miserables, recordaba: “El infierno está todo entero en esta palabra: soledad. La víctima se queda sola porque el verdugo se ampara en la autoridad.” Una frase que parece escrita para las víctimas de abusos eclesiásticos.
Umberto Eco, en El nombre de la rosa, desnudó el poder clerical: la Iglesia como institución obsesionada por el control del conocimiento y el cuerpo, dispuesta a quemar libros y personas con tal de no perder hegemonía.
La literatura no inventó monstruos: simplemente describió los que ya existían en las sacristías.
Crítica ampliada: la santidad como negocio
El verdadero motivo por el cual la Iglesia insiste en negar, encubrir y minimizar los abusos es simple: su poder se sostiene sobre el mito de la santidad institucional. Aceptar la magnitud de los crímenes sería reconocer que su pedestal está hecho de barro, que su autoridad moral se desploma en cuanto los fieles dejen de creer en ella. La “santidad” no es un atributo espiritual, sino un negocio ideológico que necesita de santos de cartón para seguir acumulando dinero, poder político y obediencia ciega.
La paradoja es obscena: los mismos que predican la castidad, el sacrificio y la obediencia, han utilizado esos votos para someter, abusar y silenciar. Y los fieles, en su fe adormecida, prefieren mirar a otro lado antes que aceptar que los lobos se disfrazaron de pastores.
Epílogo: el mito se cae a pedazos
La santificación automática del clero ya no resiste la avalancha de testimonios, investigaciones y sentencias judiciales. Pero la pregunta sigue abierta: ¿cuánto más necesita el creyente para dejar de idolatrar al abusador con sotana? Mientras la fe siga siendo sinónimo de obediencia ciega, la impunidad seguirá reinando en los altares.
“El problema no es que Dios haya muerto —como dijo Nietzsche—, sino que el hombre lo reemplazó por instituciones que se creen dioses y se comportan como demonios.”
(*) Aunque no se encuentran declaraciones públicas verificadas con esas frases exactas (“Son casos aislados”, etc.), estas ideas sí están presentes en numerosos discursos, comunicados y reacciones institucionales: la minimización mediática, la atribución del problema a un “mal externo” espiritual, la insistencia en que solo unos pocos clerigos han pecado, y la acusación de que los medios exageran o buscan dañar la Iglesia.
Ejemplos reales que reflejan esas minimizaciones / líneas de defensa
1. Minimización de la prensa y acusaciones mediáticas como exageraciones.
Hay artículos y medios católicos que critican que “la prensa generalista exagera los abusos sexuales en ámbitos católicos”.
En Colombia, la Iglesia Católica ha cuestionado decisiones judiciales que ordenan desclasificar archivos de pederastia, alegando “mala fe”, sesgo o estereotipo contra el clero. El País
2. Desvío del foco hacia el “mal externo” o demoníaco
En el discurso del Papa Francisco al final del Encuentro sobre la protección de menores (24 de febrero de 2019), él refiere que detrás de los casos hay “una manifestación del mal… espíritu del mal… satanás”. Esa es una construcción que no dice literalmente “el demonio tentó a nuestros hermanos”, pero sí ubica el mal en una causa externa, espiritual, como parte de la narrativa de que hay fuerzas malignas actuando. Vaticano
También Benedicto XVI publicó diagnósticos sobre los abusos, reconociendo fallas, pero usualmente en términos de crisis moral, pecado, “insuficiencia”, más que responsabilidad institucional plena al inicio. COPE+2Wikipedia+2
3. “Son casos aislados” como minimización institucional
En mi investigación, no encontré esa frase exacta, atribuida públicamente por una autoridad eclesiástica importante, pero sí hay muchas alusiones a que la mayoría de sacerdotes “no están implicados”, que los culpables son una minoría, que los fieles deben distinguir entre la institución y los abusos. Por ejemplo, en la sección de Wikipedia “Casos de abuso sexual infantil cometidos por miembros de la Iglesia católica” se menciona que “en la mayoría de los casos son menores de 14 años… muchos casos salen a la luz décadas después… la jerarquía católica en muchas ocasiones obstaculiza las investigaciones… trasladándolos de parroquias…” pero también las defensas de que “los sacerdotes implicados son relativamente pocos en comparación con todo el clero”. Wikipedia
4. Culpabilización de las víctimas o discursos que responsabilizan a otros factores
Un ejemplo en América Latina: algunas declaraciones de obispos han atribuido parte de la responsabilidad social, cultural o mediática por la forma en que se denuncian los abusos, sugiriendo que los medios “buscan afectar la imagen de la Iglesia” o que existe un “sesgo”. Eso se ve en el caso del arzobispo de Tunja (Colombia), quien dijo que una orden de desclasificación implicaba asumir que todos los sacerdotes son culpables “a priori”. El País
Casos cercanos que reflejan esas minimizaciones / líneas de defensa
1. Obispo de Ávila (España
Jesús Rico, obispo de Ávila, declaró: “La pederastia no es un problema de un grupo sino un problema global” al referirse al informe del Defensor del Pueblo. Es decir, relativiza la responsabilidad exclusiva de la Iglesia afirmando que los abusos “no son un problema de un grupo sino de toda la sociedad”. Cadena SER
También señaló que el informe “coloca el problema en un amplio contexto” y que “decir que hay abuso solo en los colegios de la Iglesia, no… Éste es un problema serio y como tal tiene que abordarlo la sociedad”. Cadena SER
Esa actitud es una forma de minimización institucional: aunque no dice “casos aislados”, hace un movimiento similar al diluir la responsabilidad particular de la Iglesia dentro de una problemática general.
2. Caso Domínguez, Obispo de San Rafael (Argentina)
Cuando se conocieron las denuncias contra Carlos María Domínguez, el comunicado del obispado aludió a “cuestiones de índole personal” y habló de “conductas indebidas”, sin especificar detalles concretos. No negó todo de plano, pero suavizó la gravedad de las acusaciones al no nombrarlas directamente ni describir los hechos con claridad. Wikipedia+1
El vocero señaló que el comunicado era breve “para proteger a las víctimas” pero también podría entenderse como una estrategia que evita confrontar abiertamente la dimensión del problema. La Izquierda Diario
3. Reconocimiento oficial de abusos por parte del Papa Francisco
En varias ocasiones, Francisco ha dicho que la Iglesia debe sentir vergüenza y pedir perdón por los casos de abuso sexual, reconociéndolos como realidades que han sido silenciadas. No hace minimizaciones explícitas con frases como “la prensa exagera”, pero sí admite errores institucionales y la responsabilidad moral de la Iglesia. El País
Qué se puede concluir con esto
Las frases literales que busque no aparecen, al menos en los registros que revisé, lo cual no significa que no se hayan usado en discursos menos formales, homilías locales, mensajes internos, o medios poco accesibles.
Lo que sí hay son versiones suavizadas, relativizaciones y discursos institucionales que van en la dirección de esas frases: minimizar el problema, transferir culpa al entorno (o al “mal general”), subestimar el impacto mediático, sugerir que los casos son poco representativos frente al conjunto del clero.
Los casos anteriores los uso para respaldar mi afirmación de que “esas ideas circulan”, y aclaro, al concluir, que las formas exactas de expresión varían: algunas veces implícitas, otras explícitas pero más diplomáticas.
Los Pecados que la Iglesia Niega: Entre la Santidad de Papel y la Podredumbre Real
La Iglesia, en todas sus denominaciones y jerarquías, lleva siglos construyendo un muro de silencio alrededor de sus propios monstruos. No es un secreto: la pedofilia, las prácticas sodómicas, el tráfico sexual disfrazado entre conventos y monasterios, y un sinfín de abusos físicos y psicológicos no son anécdotas aisladas ni "ataques conspirativos". Son realidades documentadas, ocultadas y recicladas bajo el manto de la fe. Y aún así, millones siguen creyendo que todo esto son calumnias, exageraciones, invenciones de “enemigos de la fe”. ¿Por qué?


No te pierdas el acceso exclusivo entre bastidores, demos anticipadas, transmisiones en vivo y otros beneficios al suscribirte a nuestro boletín.
Suscribete


